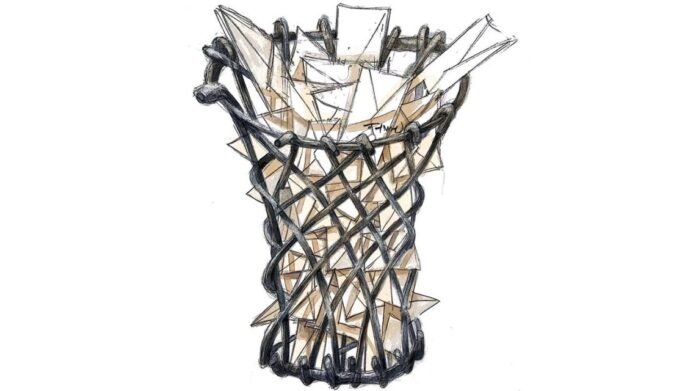Si la democracia funciona –y este es el caso de la Argentina–, los triunfos electorales suelen tener dos caras: son legítimos y esclarecedores, pero también engañosos. Legítimos porque se han conseguido en buena ley, respetando las reglas y los procedimientos; y esclarecedores, porque pasan en limpio la política, mostrando la relación de fuerzas entre los partidos y el modo en que esta se expresará en el plano legislativo o ejecutivo. Engañosos, sin embargo, porque suelen interpretarse como expresión de la voluntad de una sociedad, no como la conducta de una parte de ella, la que integran quienes votaron al ganador. A veces –y este fue el caso del 26 de octubre–, esa interpretación se torna además falaz o interesada, como la que hizo el Wall Street Journal al sostener que los pobres habían abandonado al peronismo para votar a Milei, error que se apresuró a postear Scott Bessent, tal vez para terminar de tranquilizar a los mercados.
La cuestión es mucho más compleja. Para entenderla debe diferenciarse la esfera electoral de la esfera sociopolítica. Las elecciones determinan la legitimidad; el estado de la sociedad, la representación. Para evaluarla conviene analizar cómo se comportaron quienes se consideran efectivamente representados y cómo lo hicieron aquellos que carecen de afectos políticos debido al distanciamiento o al hastío. Despejar esas incógnitas mostrará el estado de la sociedad respecto de la política, impidiendo que el veredicto electoral –construido como la victoria de la mayoría y la derrota de la minoría– encubra un diagnóstico más abarcador. Ese diagnóstico arroja una primera certeza: el resultado no minimiza ni suprime el desencanto de millones de argentinos que no votaron a los candidatos de Milei o se abstuvieron, convirtiendo a estos comicios nacionales en los de menor participación desde la recuperación de la democracia.
Si se lo analiza de modo estilizado, está bastante claro lo que ocurrió con los casi diez millones de electores que optaron por La Libertad Avanza (LLA). La mayor parte de ellos son sus votantes fieles, los que acompañaron a Milei en las primarias y en la primera vuelta de 2023. El resto estuvo conformado por parte del contingente que se sumó en el balotaje, proveniente del PRO y de otros partidos que integraron Juntos por el Cambio. No podía esperarse, por cierto, que el oficialismo reuniera un porcentaje de votos similar al que obtuvo en la definición de hace dos años, puesto que, además del desgaste de gobernar, en esa instancia disputan dos fuerzas que pugnan por la mayoría para acceder a la presidencia. Una elección legislativa es muy distinta: compiten allí diversos partidos, lo que necesariamente dispersa las preferencias que expresa el voto. Más allá de eso, un 41% después de dos años de gobierno y de un ajuste fiscal extraordinario es un muy buen resultado, siempre y cuando no se lo use para encubrir problemas sociales y políticos que siguen vigentes.
Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
¿Qué privilegiaron los votantes de LLA? Muchos, acaso la mayor parte, no tuvieron que ejercitar el discernimiento por una razón inequívoca: les gusta Milei y lo que él representa. Es un voto duro e inelástico, con fundamento emocional, sin que eso signifique un adjetivo peyorativo. Este tipo de votante no necesitó resolver cuál es el verdadero Milei ni pedir que se zafe o se modere. El rockstar que aúlla ensordecedor vestido con campera negra o el atildado de saco y corbata que llama al consenso en la noche de su victoria caben por igual en el corazón del votante fiel. Más allá de ellos, aparecen tres razones que incumben a los votantes blandos: el descenso de la inflación, la falta de otras opciones atractivas y el temor irracional al regreso del kirchnerismo, un fantasma que el Presidente administró muy bien. Esos electores, a pesar de que rechazan la cara autoritaria de Milei, sus insultos y el desprecio con que ha tratado a todos los que se oponen a él, decidieron seguir bancándolo por esos motivos. Tanto en la balanza de ellos como en la de los más fieles, las sospechas de corrupción no constituyeron razón suficiente para cambiar el voto. Se trata de un patrón de conducta electoral detectado por los sondeos de opinión en la década del noventa, que le permitió a Carlos Menem ganar elecciones sin tener que rendir cuentas.
Más densa es la cuestión cuando se enfoca a los votantes que no eligieron al oficialismo por razones ideológicas o económicas. Son casi el 60% de los que participaron. Sobre ellos cabe una conjetura: excepto los que optaron por la izquierda, identificados con sus principios, a la mayor parte del resto la guio un ánimo reactivo hacia el Gobierno. Es decir, votaron a fuerzas opositoras no por adhesión a sus candidatos o programas, sino por rechazo a Milei. Ese voto tenía un destino inevitable: diluirse entre las múltiples variantes que presentaron el peronismo y el resto de la oposición, excitada por una especie de sueño del partido propio que habilitó la suspensión de las PASO. Eso significa, para usar una metáfora, que los partidos opositores oficiaron de ambulancias antes que de alternativas: refugio de heridos, no decisión de sanos. Esto actualiza una vez más la cuestión de la orfandad política planteada por Juan Carlos Torre en 2003. Los huérfanos de la política de partidos, como él los llamó, son el agujero negro de la representación: votantes anómicos o ausentes, desencantados con la política.
Torre introdujo su argumento a partir de la baja participación y la extraordinaria tasa de votos en blanco y anulados en la elección legislativa de 2001. Hoy no ocurre lo mismo, aunque los síntomas que analizamos podrían plantear en el futuro un escenario parecido. Consideremos la conjunción de dos factores: primero, el ausentismo constituyó un récord absoluto; y segundo, los únicos partidos que, según nuestra hipótesis, recibieron sufragios por identificación están en los extremos: LLA y la izquierda. Eso exhibe un gran vacío en el centro político, cuyos líderes fracasaron rotundamente, acompañado por un fenómeno cada vez más palpable: excepto los militantes, ya no se vota al peronismo por identificación con sus valores, desfigurados por el populismo económico y la falta de aggiornamento. Su voto expresa hoy la reacción o el reflejo defensivo de los sectores populares ante el ajuste. Poco, muy poco, para un movimiento que representó históricamente no solo a las clases subalternas sino a amplias franjas de la clase media que pusieron en él su afán de progreso.
El triunfo de Milei es legítimo, pero no cancela la crisis de representación que, impulsada por el sufrimiento social y la frustración, continuará acechando. El juego sigue abierto: octubre no fue el fin de la historia, sino apenas un capítulo.
* Licenciado en Sociología, Universidad de Buenos Aires. Fundador y director de Poliarquia Consultores. Analista político e investigador social. Ex columnista semanal del diario La Nación.